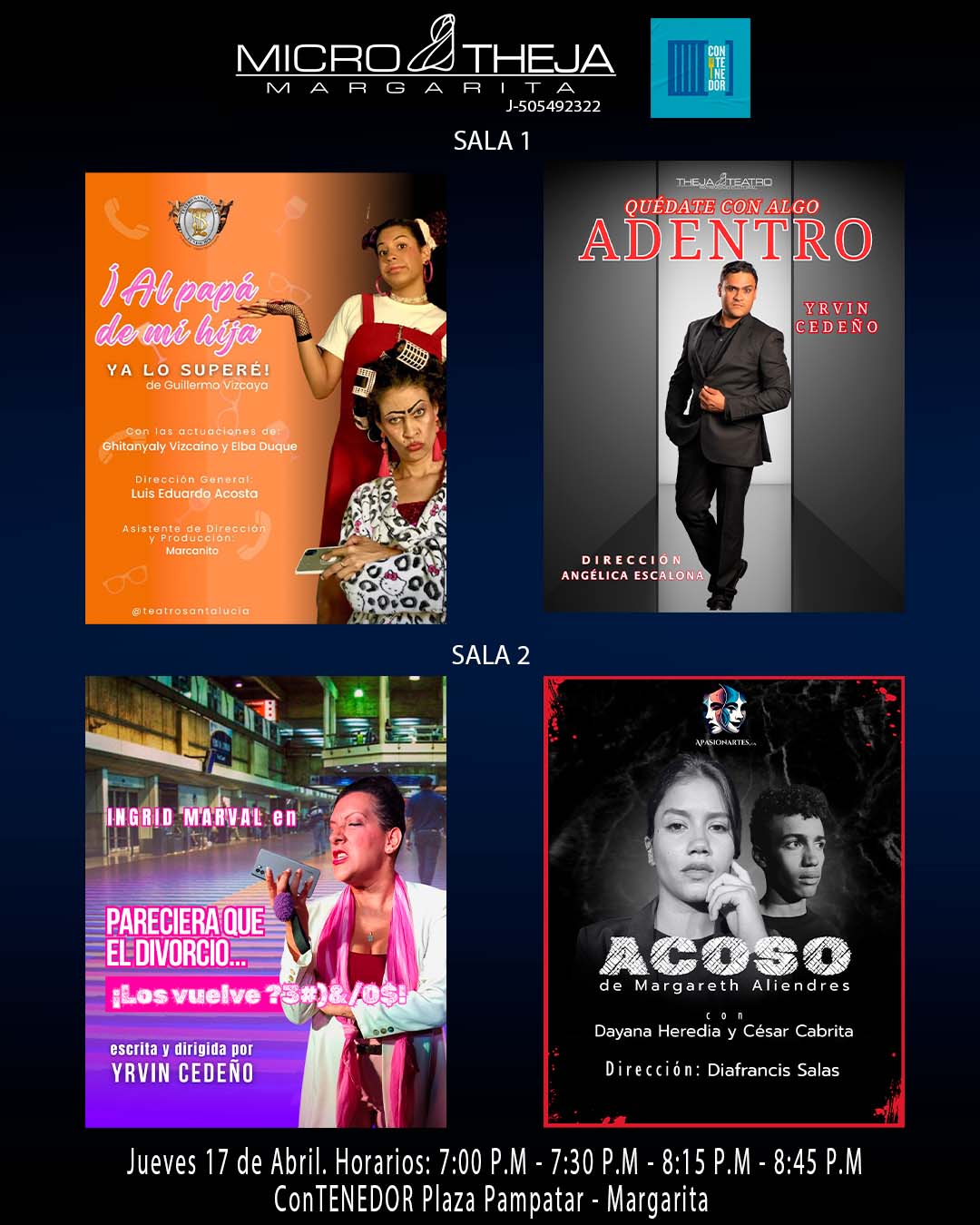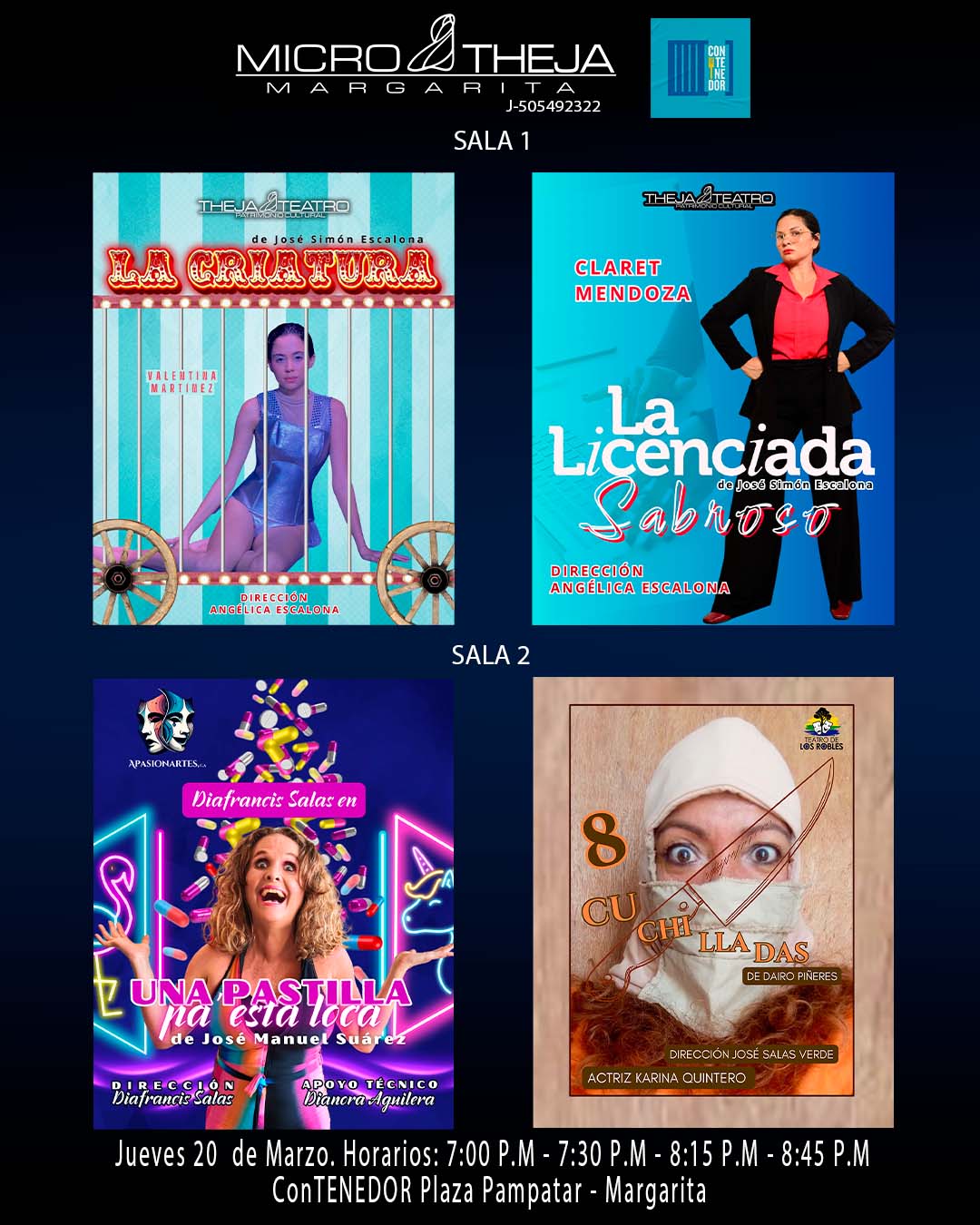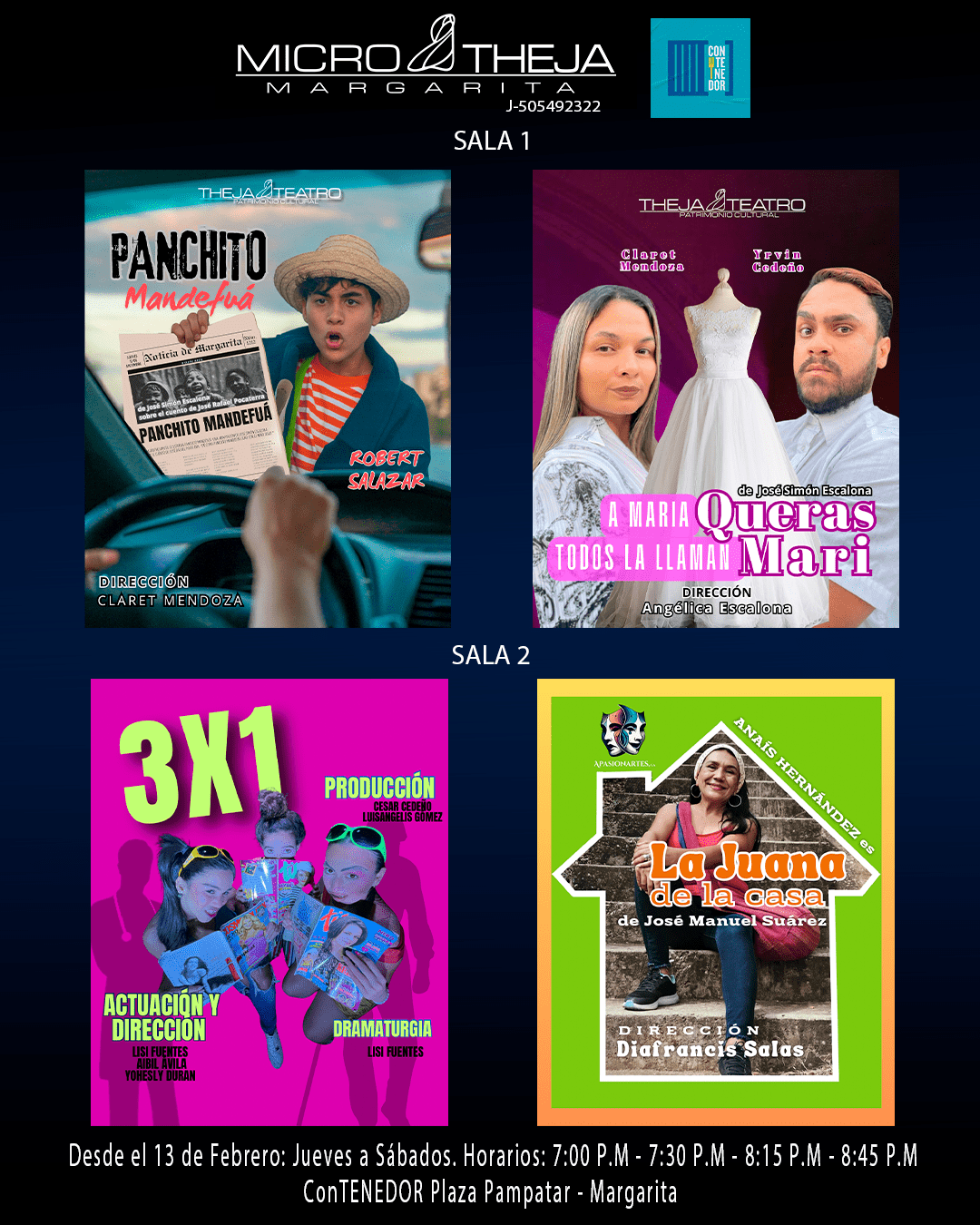“EL CUARTO DE ATRÁS”
Todas las familias guardan secretos. Esas tapaderas resultan de los complejos individuales y su herencia, de los prejuicios sociales y su ruindad, de la estupidez humana y su soberbia, en fin, de la hipocresía del poder y su avasallamiento.
En mi pueblo natal, a pocas casas de mi hogar estaba la casa de las Ibarra. Mi padre quedó huérfano de madre al nacer y lo criaron sus dos tías maternas, Chepero y Clara, las muchachas Ibarra. Mi tía Clara quedó solterona, mi tía Cheperito, por la manía de diminutivos de los guayaneses, se casó con un tal señor López y tuvo a su único hijo, primo hermano de mi padre, Lucidio López Ibarra. Ambos se criaron juntos en aquella misteriosa casona del casco histórico, en la Calle Concordia. Tanto mi padre como su primo hermano escaparon muy jóvenes a Caracas. Papá se graduó de Profesor y Lucho hizo carrera primero en la radio y luego en la televisión.
Recuerdo cuando veníamos a la capital a principios de los sesenta y visitábamos al tío Lucho en la hermosa urbanización El Silencio. El magnífico urbanismo diseñado por Carlos Raúl Villanueva, servía de paisaje desde el balcón este del apartamento de dos plantas frente a la hermosa Plaza O’Leary con las dos fuentes de Las Toninas esculpidas por Francisco Narváez. Era una vista de museo mezclando aires europeos y guayaneses, pues las toninas son los delfines del río Orinoco, y O’Leary un irlandés que lucho junto a las tropas independentista venezolanas. Cuando en 1978 Radio Caracas televisión me contrata como escritor y productor, para sorpresas de ambos nos reencontramos mi tío Ibarra y yo. Él era el Jefe del Sindicato de Trabajadores de la empresa.
Los Ibarra eran una familia enorme, llena de secretos y en especial de prohibiciones, como asomarse al cuarto de atrás. Pero nada hay más atractivo para un muchacho imprudente que una prohibición. Mi extrema y atrevida curiosidad me empeñó en descubrir la vergüenza oculta. Al fondo de la enorme casa de las Ibarra, en la que fuera la casona colonial original casi en ruina, se escuchaban quejidos y en ocasiones gritos terroríficos. El barranco al final del terreno de la casa de mis tías Chepa y Clara, daba con el patio trasero de la casa de mi tía abuela María Eugenia Acosta, hermana de mi abuela materna, quien vivía en El Zanjón. Aunque parezca invención por la casualidad, ambas casas familiares se conectaban por ese barranco rocoso que daba con el barrio del Puerto de Santa Ana a orillas del río Orinoco de mis primeras vigilias. Desde la casa de mi tía María se me ocurrió trepar por el pedrero para asomarme al cuarto de atrás de las Ibarra. En un chinchorro tejido con cabullas de palma de moriche, yacía un esqueleto apenas forrado por una piel oscura y seca, como una momia egipcia petrificada. Tenía más de cien años, padecía todos los males del mundo y no se moría nunca. Supongo hoy día que sufría demencia senil, pero nunca pude conocer si aquel marginal era el viejo pendenciero Ibarra o el viejo iracundo López. Mi propio padre y mi tío jamás mencionaron su identidad y muchos menos el motivo de tal ocultación, pues el muerto en vida llevaba una eternidad extrañado a todas las miradas, pagando sabrá Dios cuales penas. Solo mi tía Chepa o a veces Clara aseaban y alimentaban al esperpento. La espantosa imagen del viejito momificado estuvo por años en mis peores pesadillas.
En muchas de las casas venezolanas de aquellos tiempos había tapados, personajes escondidos por temor al escarnio público. Algunos eran enfermos, bien fueran enajenados, deformaciones físicas, mozas que “metían la pata” o estaban poseídas. Borrachos y ofensivos que confinaban al encierro en preservación del prestigio familiar. Quién querría casarse con una muchacha cuyos antepasados sufrían de una tara que podía ser hereditaria o contagiosa, o tenían entre sus antepasados camorristas y malhechores. Mancillar el buen nombre y prestigio de una familia por culpa de un impresentable también formaba parte de los prejuicios e hipocresías de la época. Pero se trata de un asunto que va más allá de las tradiciones mezquinas de los apellidos y se extiende desde los tiempos de Tanananá a la política y el poder contemporáneos. Las instituciones se pervierten y esconden sus vicios. Los poderosos en su soberbia y manipulador engaño ocultan sus marramuncias y en especial sus crímenes. Las fortunas a veces tienen su origen en negocios infamantes.

La idea del claustro es encerrar todo lo feo, lo malo, lo demoníaco. El tema del oprobio y lo escondido está presente en muchos de los montajes del Grupo Theja. En mi obra “Marilyn, la última pasión”, estrenada con mi dirección en 1983 y repuesta en la temporada 1994 bajo la dirección de Javier Vidal, los personajes de las tías Clara y Chepero disimulan secretos y manías, atormentadas por sus bochornos. En el montaje de El Otro de Unamuno, Ernesto al regresar de un viaje por América encuentra a Cosme en estado de locura, pues cree que un hombre idéntico a él y que fue enterrado en el sótano, lo visita. Una muestra de que el escondimiento viene de la herencia castellana.

Los recónditos internos y sus resentimientos terminan confundiendo la razón. Ese mismo predicamento usan los torturadores de oficio que en penosas cárceles y cuartos oscuros mortifican hasta lograr que un hombre sano de juicio termine confesando lo inaceptable por conveniencia del verdugo.
Nuestras sociedades están acostumbradas a aceptar los engaños como verdades. El libro “Manual del perfecto idiota latinoamericano” de Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa publicado en 1996, desnuda la creencia en El Caudillo como solución a todos los males de nuestras depauperadas sociedades, entregándose a los designios, trampas y mentiras de estos patronos del ocultamiento y el encierro como fórmula para dominar a los pueblos, mantenerlos escondidos en el cuarto de atrás.