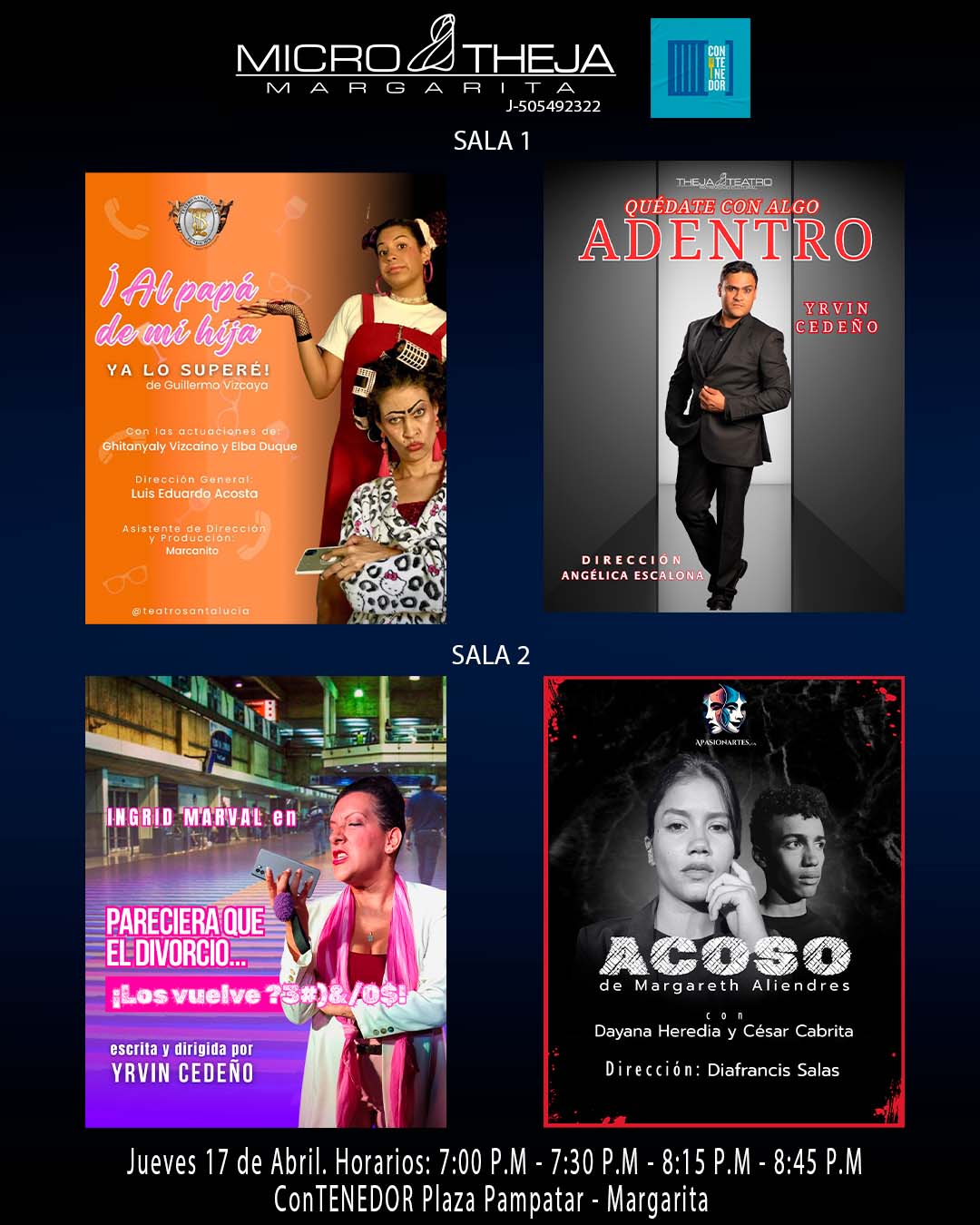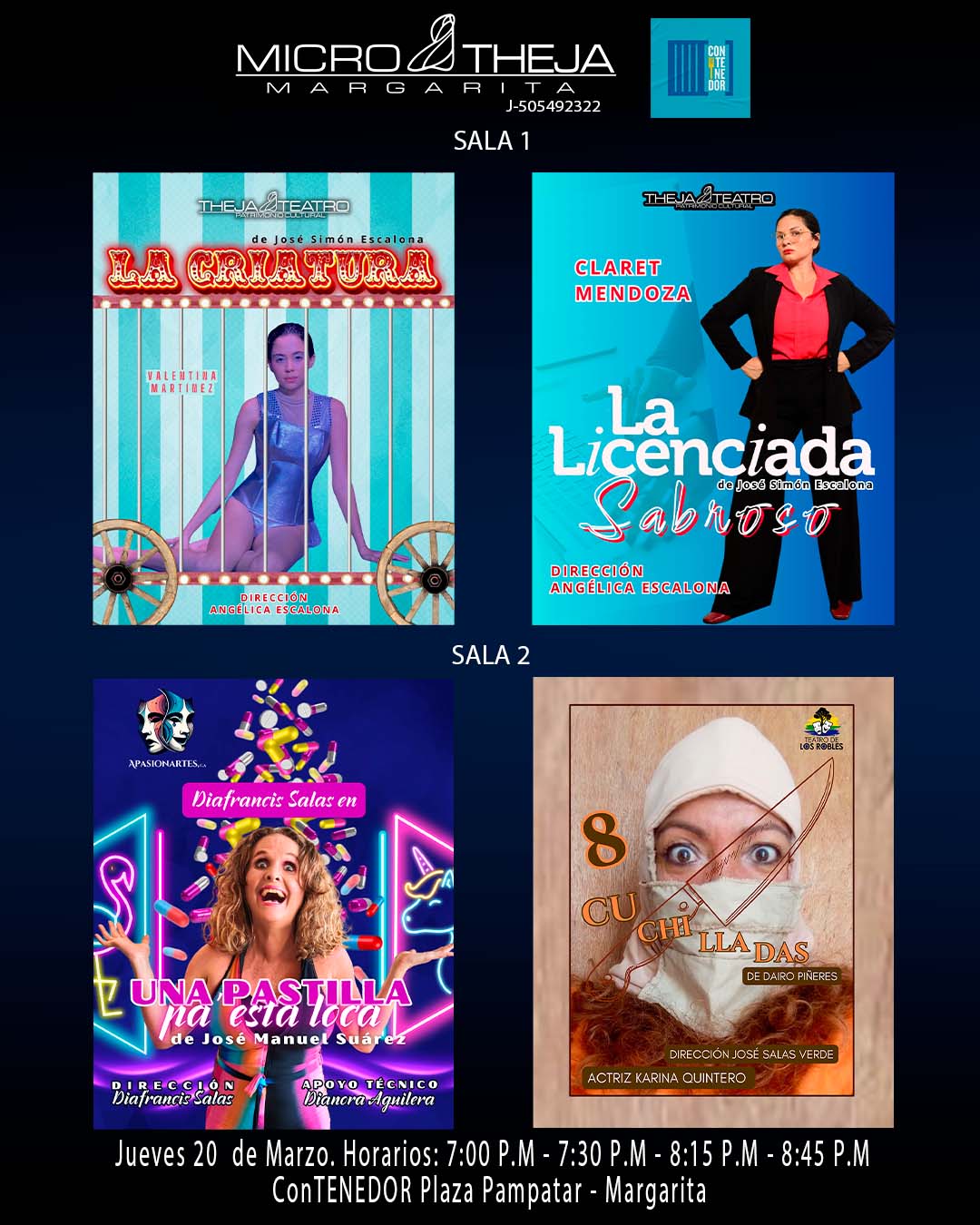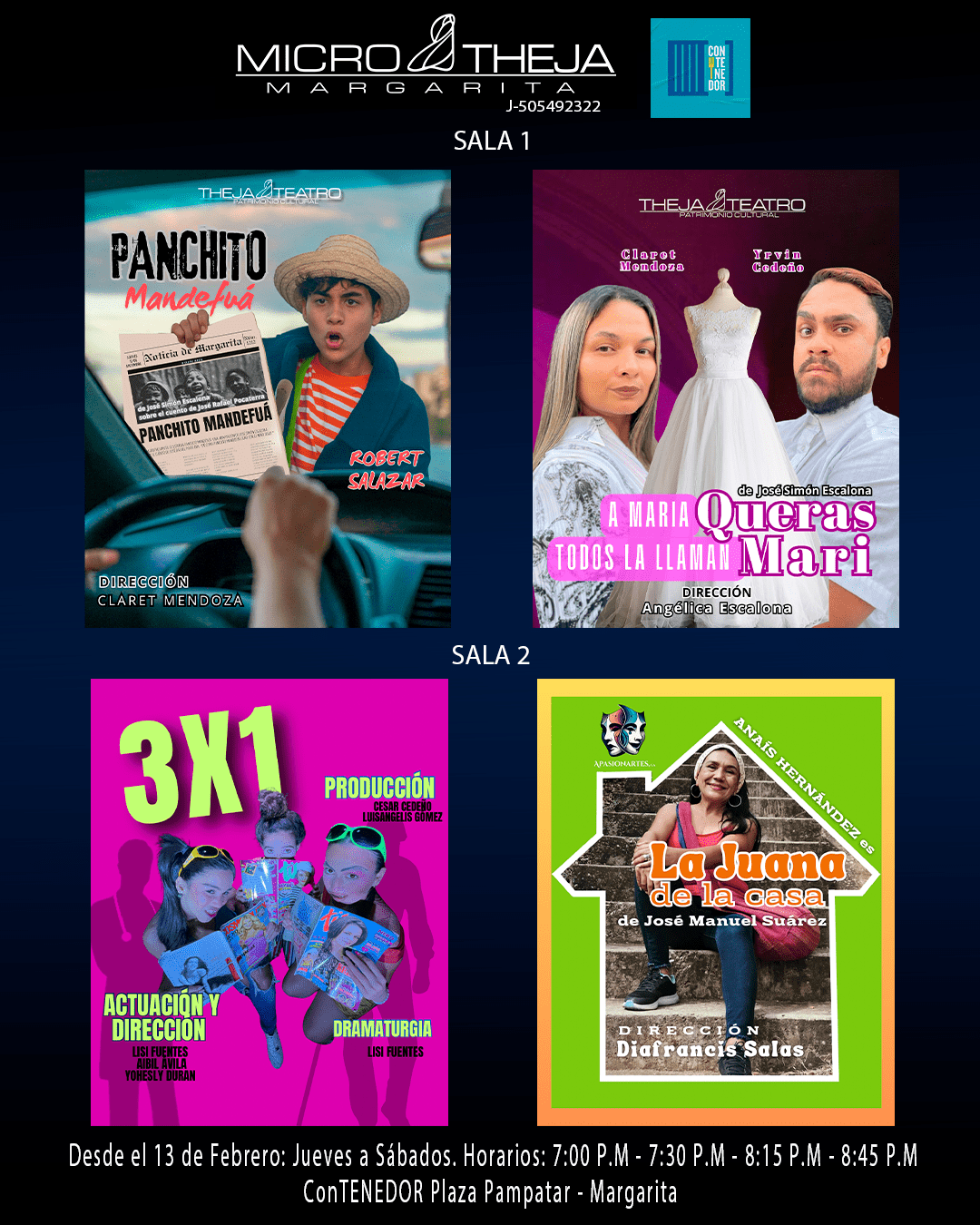Tomando Té
Nací impuntual. Sobre las cinco de la tarde abrí los ojos al mundo, grité mucho según mi mamá, que en gloria esté, pero nunca pudo precisar la hora exacta de mi nacimiento. Esto trajo sus consecuencias a mi vida. Por una parte soy obsesivo respecto a la puntualidad del trabajo y mis citas personales, pero en cuanto a la íntimidad y todo lo que corresponde a mi propia disciplina interior soy demasiado lapso, me arrebatan las tardes hasta el extramundo. Otra de las consecuencias es que mis amigos lectores de las estrellas y sus designios no han podido precisar mi carta astral. La impultualidad de mis cinco de la tarde, tan distinta a las cinco en punto de la muerte del torero Ignacio Sanchez Mejías que cantó con ímpetu la poesía Lorquiana, o la certeza de las tres cuando mataron a Lola según la famosa canción de Orestes Macías, no me dejan conocer una ruta de vida vislumbrada en el destino del firmamento.
La hora puntual de tomar té en Londres la honro como una cita amorosa. El exquisito Hotel Ritz de Londres, entre los mejores que he visitado en el mundo con su salón del té, es para mi un recinto y ritual sagrados. Aunque nunca me topé con su majestad la Reina, a quien admiro mucho antes del éxito de la extraordinaria y premiada serie The Crown, al menos conocí al Concierge que según los decires era el único autorizado a recibir, saludar y atender a la soberana. Ese salón es el escenario perfecto para entender una tradición, el respeto y apego a las normas es estrictísimo en cuanto a la etiqueta y sus protocolos. Tomando té, me siento como cuando hago el amor, con toda mi pasión, gusto y éxtasis. Tomar té es una conquista, una invasión, y no me culpen de machista, en todo caso de sibarita, de epicúreo, mundano. Estos placeres nacieron conmigo reforzando mi espíritu de espectador, algunos pueden llamarme mirón, pero no me adentraré en las dilataciones del término.
De niño solía desaparecer al final de las tardes. Huía del salón familiar y la disciplina que imponía papá en el hogar provinciano. Supongo que a veces prefería que me ausentara de la biblioteca mientras él trabajaba, pues me cuesta quedarme quieto, y al menos suelo mover las piernas, o los dedos, o hacer ruidos respiratorios que también me traen ciertas reprimendas en la intimidad cuando duermo acompañado. No paro de moverme y musitar. Papá no soportaba ni el zumbido de una mosca. Así que yo corría patio al fondo, y desde las piedras del rocoso piso guayanés, me quedaba suspendido en el ocaso sobre el Orinoco, ese río espejo de mis ansias infantiles. Ese fuego, ese ardor con sabor a naranjas amargas.
Hay tardes que me embelesan, me sumen en la corriente de mi mente como los atardeceres en la ciudad de Roma. Se me ocurre que por todo ello la civilización romana se convirtió en la cúspide de la antigüedad de nuestra historia occidental, cuando la humanidad comenzó a dejar atrás la salvajada, que seguía rampante en aquellos tiempos y que aún hoy día nos sorprende de nuestros contemporaneos globalizados. Roma es un escenario magnífico de la imaginería artística, de la huella de la arquitectura, de la conjugación del escenario natural que parece el ciclorama de un escenario gigante, y el mobiliario decorativo de tanto talento desbordado, caudaloso, fantástico, fantasioso. Roma vale el espacio sideral. Las tardes romanas son el teatro perfecto para enamorarse.
Soy impuntual para el amor, tomando té, a horas imprecisas, se me ocurre que es fácil extraviarse y no atinar el tiempo como cuando vine a este mundo de ocasos ardientes y románticos.