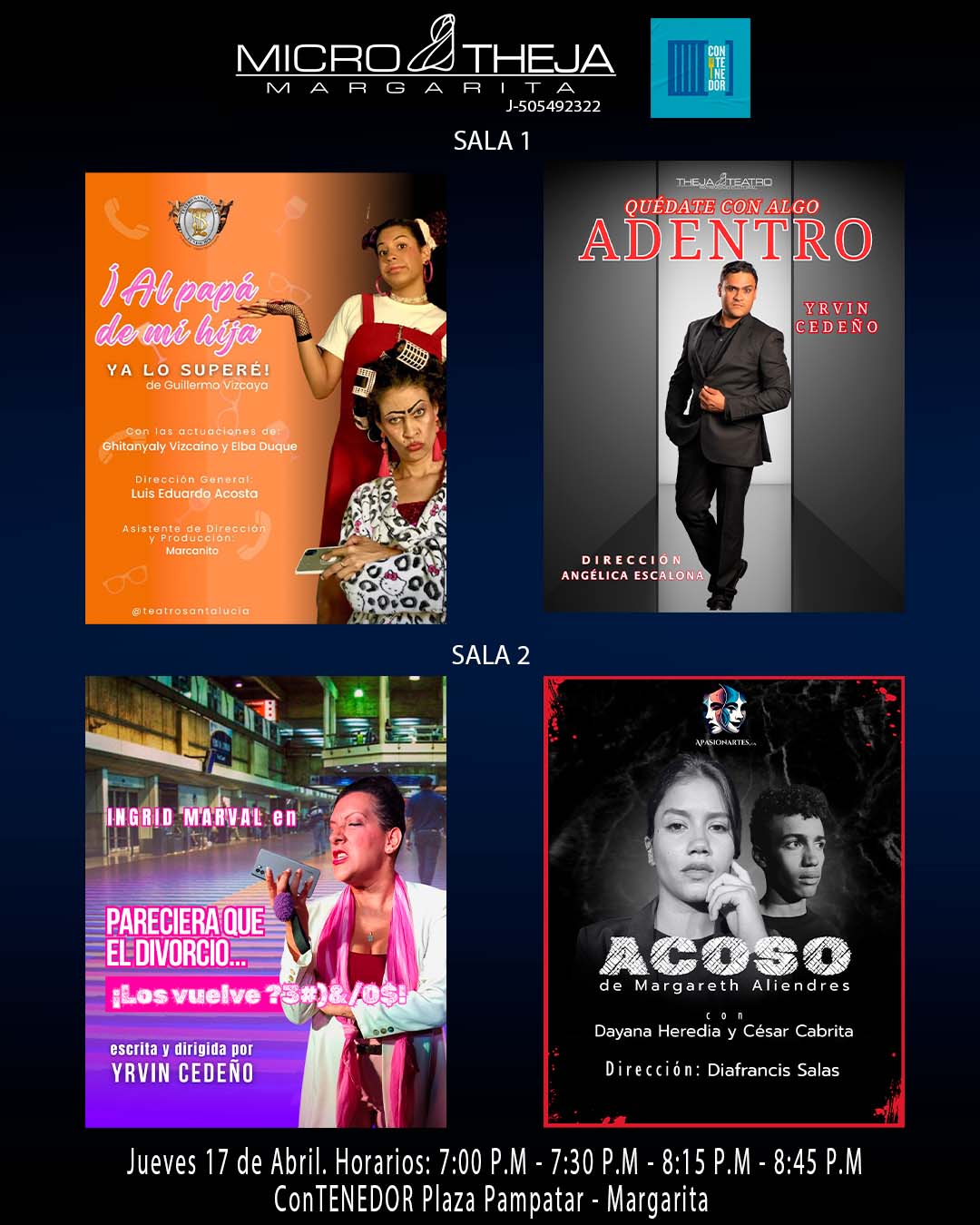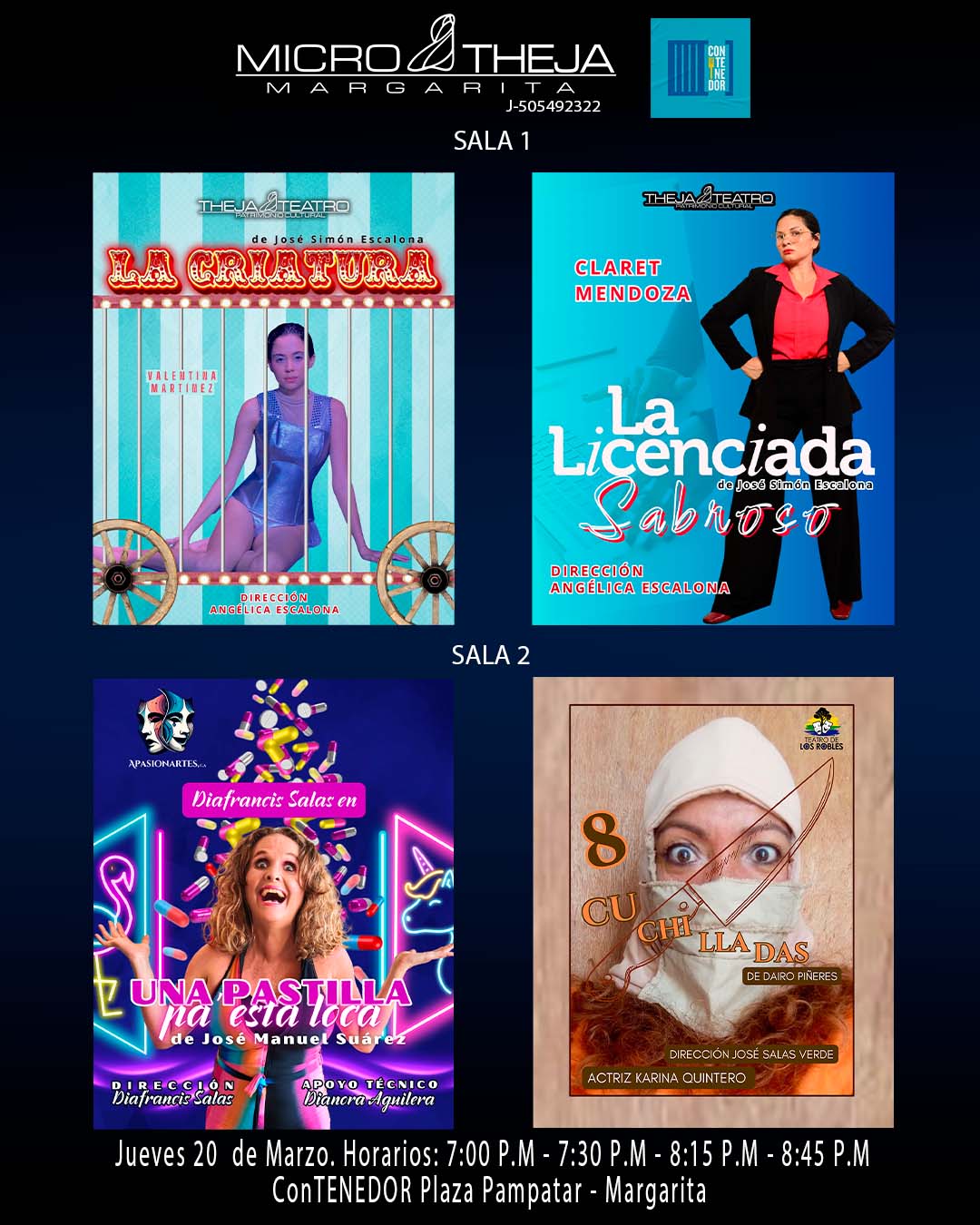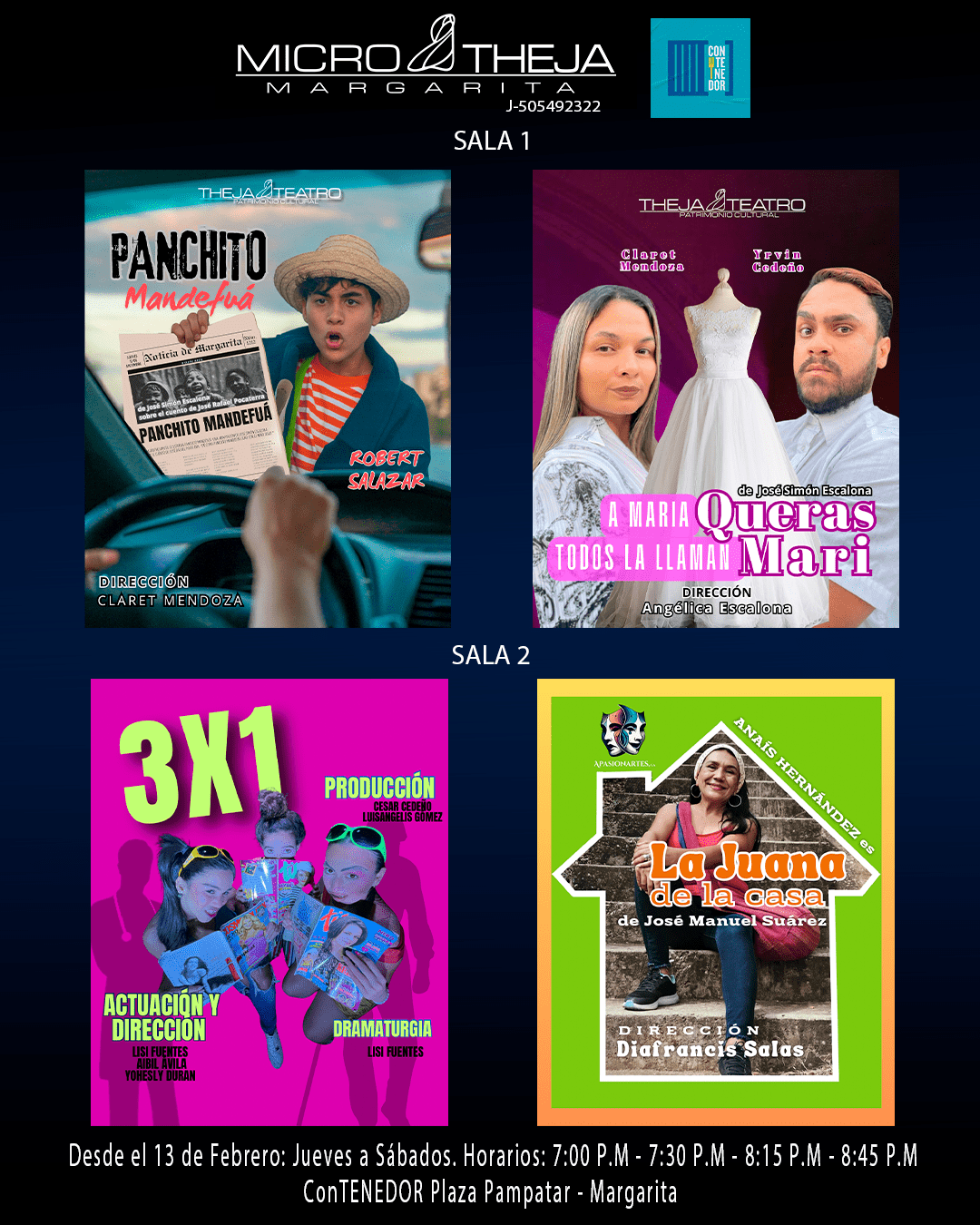Colgantes
El Puente de Angostura se inauguró en enero de 1967 bajo la presidencia del también guayanés Don Raúl Leoni. Aunque ya vivíamos en Caracas y durante ese año iniciaría el bachillerato y mi experiencia en el teatro, viajamos toda la familia para recibir el año nuevo en Ciudad Bolívar y asistir al estreno del puente colgante.
Llegamos y fue la última vez que nos montamos en la chalana para cruzar el majestuoso Orinoco desde el puerto del pueblo de Soledad hasta la ciudad vieja. Atracamos en la calle que se hundía en el río, cerca del hermoso Cine Río de mi infancia, más sofisticado que el Cine Royal del puerto comercial de Santa Ana con sus botiquines y burdeles escandalosos alrededor. La ranchera familiar llevaba su carga sobre la parilla cubierta con el encera´o para resguardar el equipaje de las lluvias durante el viaje desde la capital. Cada viaje era una mudanza. La casa colonial de mis días infantiles, herencia de la familia de mamá, se había vendido y tuvimos que pernoctar en una pequeña pero acogedora casita en la Calle Lezama del casco histórico, una casucha reconstruida que había sido el regalo a la primogénita que mi Tía Olimpía legó a mi hermana mayor, que Dios tenga en su Gloria. Aquella era una casa de muñecas, con un primoroso patio interno de curiosas baldosas artesanales, dos habitaciones y al fondo el comedor y la cocina. A mi me tocó dormir en el patio al igual que a papá, donde colgaron bajo el cielo estrellado dos chinchorros. Meciéndome para distraer el calor bolivarense, estaba ansioso por saber como sería cruzar el puente colgante que había visto desde la chalana al cruzar el río.
La ansiedad de la espera de la inauguración y mi natural curiosidad me llevó a la mañana siguiente a una de mis pueriles travesuras. La casita de mi hermana estaba adosada a la que había sido la casona de abastos y silos de mi Tío Cambureli, hermano mayor de mi abuela materna y esposo de Olimpia, mi distinguida tía que vivió viuda durante toda nuestra infancia en una enorme mansión, arriba en la misma Lezama cerca de la Plaza Miranda, el lugar más alto del casco histórico donde alguna vez existió El Teatro Bolívar; el escenario que alentó mi tío abuelo como patrocinante de compañias de óperas y zarzuelas que llegaban del extranjero al Teatro Guzman Blanco de Caracas y desde allá a este desaparecido teatro. Saltamos los tejados para visitar aquel caserón abandonado y encerrado desde hacía muchisimos años, por pleitos de herencias y empeñadores truhanes. Quedé extasiado ante los enormes silos donde guardaban granos que se expedían al por mayor en el negocio de mi tío abuelo. La casona tenía un extraño color a tamarindos secos, todo parecía cubierto por una pátina marrón, y apenas tocabas algo se desquebrajaba como las frágiles conchas de la fruta al envejecer. Estando ahí imaginé algo que era imposible recordar pero que había visto en el álbum de fotografías sepias de mi tía Olimpia, el funeral de mi tío abuelo Caburelli, al que fue muchísima gente porque fue un hombre muy estimado por su generlsiodad, su sentido del humor y sus programas radiales donde traducía las arias de las operas que tanto le gustaba escuchar y que en algún tiempo lo animó a subsidiar el viejo teatro que fue derruído para levantar un hospítal, luego convertido en cárcel y que en los noventa se convirtió en el Centro de las Artes, sede de la Compañía Regional de Guayana que fundé con el Grupo Theja en mi ciudad natal y en memoria de mi tío abuelo Cambureli. Fue en aquellos sueños colgados en el patiecito vecino del antiguo comercio de Camburelli, donde se abrieron los telones de mi presente.
Celebramos aquellas navidades del 66 con los familiares guayaneses, gente dada a la parranda, al baile, a la algarabía orillera, mi familia es bulliciosa, tanto que mi compadre Vidal nos llama los Escandalona.
Volviendo a la inauguración del majestuoso puente colgante sobre el Orinoco, guardo con toda claridad la primera vez que lo cruzamos. Me asomé por la ventana trasera de la camioneta y desde ahí pude ver en cenital el río. Una visión turbadora. El canal central del puente tiene una rejilla continua de acero que se transparenta con la velocidad del auto y es como si volaras sobre el vertiginoso río. Cinética fuente de inspiración de nuestro Jesus Soto. Me sentí en la hamaca, mecido y estremecido por la experiencia aún más fantástica y evocativa, porque ahora desde las estrellas del cielo contemplaba la vida navegando ese río de mi sangre.
 Décadas despues crucé a pié el puente colgante Golden Gate de San Francisco y fue inevitable evocar el alcanterillado de mi Angostura. El Golden Gate, que por cierto no es dorado sino rojo por la capa de pintura anticorrosiva del acero, tampoco va sobre un río, sino que es salida norte de la ciudad señorial que tanto me recuerda la mía. San Francisco tiene calles empinadas, que suben y bajan, desde las cuales la contemplación del puente colgante te remueve. Esta ciudad tan distinguida tiene un estremecedor encanto, para mi es una joya inestimable. Como anécdota recuerdo un viaje a San Francisco con mi hermano Hugo Perez Laroche. Llegamos al fantástico Hotel Clift diseñado por el gran Philippe Starck, con su extraordinaria colección de muebles, entre ellos una mesa de Salvador Dalí. Anunciaban una representación escénica de Jesucristo Superestrella, la famosa opera rock de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice que había visto en los 70 con mi hermana Angélica cuando estudiaba en Londres. La versión en el Palace de San Francisco destacaba la actuación única y especial de Ted Neeley, el guapo y premiado cantante que protagonizó la versión cinematográfica dirigida en 1973 por Norman Jewison. Fuimos a verlo, fascinados por conocer al legendiario artista. El concierge del Clift nos consiguiò con sus influencias los mejores puestos. Pero el artista no apareció y fue sustituido por un joven actor y cantante con menos dotes y experiencia pero muy atractivo. La puesta era deslucida, y el actor que cantaba los latigazos que le infijian a Cristo flaqueba sin poder llegar al final. Nos fascinó la cantante que interpretaba a Marìa Magdalena, con experiencia, tal vez la mayor del reparto, y una voz maravillosa. La aplaudimos con sinceridad en el saludo final. Algo decepcionados fuimos a cenar en un restaurante japonés con estrellas Michelin, reservado por el mismo concierge del Clift. De regreso al Hotel, para nuestra sorpresa, encontramos a La Magdalena en el ecléptico Lobby del Clift, tan a la moda, trajeada y celebrada como una diva. Nos acercamos embelecidos, le enseñamos los programas de mano de la función que le aplaudimos y tuvo la amabilidad de regarlarnos su autógrafo. Deslumbrada ante la pluma estilográfica Montblanc de Hugo, él le dijo que se la quedara. De ninguna manera, es una joya, expresó la artista. Hugo con su acostumbrada generosidad y desprendimiento le recordó que ella era más que una joya, una estrella que nos iluminó la noche. Hugo es un hombre amante y lector conscupiscente de las estrellas siderales, su amistad me enseñó a apreciarlas en la nocturnidad celeste. Aquel planetario de mi adolescencia se hizo firmamento. La visión desde los puentes colgantes una travesía. Y el chinchorro en las noches calurosas de la angosta casa de muñecas se convirtió en candilejas.
Décadas despues crucé a pié el puente colgante Golden Gate de San Francisco y fue inevitable evocar el alcanterillado de mi Angostura. El Golden Gate, que por cierto no es dorado sino rojo por la capa de pintura anticorrosiva del acero, tampoco va sobre un río, sino que es salida norte de la ciudad señorial que tanto me recuerda la mía. San Francisco tiene calles empinadas, que suben y bajan, desde las cuales la contemplación del puente colgante te remueve. Esta ciudad tan distinguida tiene un estremecedor encanto, para mi es una joya inestimable. Como anécdota recuerdo un viaje a San Francisco con mi hermano Hugo Perez Laroche. Llegamos al fantástico Hotel Clift diseñado por el gran Philippe Starck, con su extraordinaria colección de muebles, entre ellos una mesa de Salvador Dalí. Anunciaban una representación escénica de Jesucristo Superestrella, la famosa opera rock de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice que había visto en los 70 con mi hermana Angélica cuando estudiaba en Londres. La versión en el Palace de San Francisco destacaba la actuación única y especial de Ted Neeley, el guapo y premiado cantante que protagonizó la versión cinematográfica dirigida en 1973 por Norman Jewison. Fuimos a verlo, fascinados por conocer al legendiario artista. El concierge del Clift nos consiguiò con sus influencias los mejores puestos. Pero el artista no apareció y fue sustituido por un joven actor y cantante con menos dotes y experiencia pero muy atractivo. La puesta era deslucida, y el actor que cantaba los latigazos que le infijian a Cristo flaqueba sin poder llegar al final. Nos fascinó la cantante que interpretaba a Marìa Magdalena, con experiencia, tal vez la mayor del reparto, y una voz maravillosa. La aplaudimos con sinceridad en el saludo final. Algo decepcionados fuimos a cenar en un restaurante japonés con estrellas Michelin, reservado por el mismo concierge del Clift. De regreso al Hotel, para nuestra sorpresa, encontramos a La Magdalena en el ecléptico Lobby del Clift, tan a la moda, trajeada y celebrada como una diva. Nos acercamos embelecidos, le enseñamos los programas de mano de la función que le aplaudimos y tuvo la amabilidad de regarlarnos su autógrafo. Deslumbrada ante la pluma estilográfica Montblanc de Hugo, él le dijo que se la quedara. De ninguna manera, es una joya, expresó la artista. Hugo con su acostumbrada generosidad y desprendimiento le recordó que ella era más que una joya, una estrella que nos iluminó la noche. Hugo es un hombre amante y lector conscupiscente de las estrellas siderales, su amistad me enseñó a apreciarlas en la nocturnidad celeste. Aquel planetario de mi adolescencia se hizo firmamento. La visión desde los puentes colgantes una travesía. Y el chinchorro en las noches calurosas de la angosta casa de muñecas se convirtió en candilejas.